POESÍA
Y HOMOEROTISMO
Enzo Cárcano
(Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas”, UBA)
I.
Ulises partió de Ítaca para pelear en Troya, pero su errancia se prolongó, como sabemos, hasta mucho después de terminada la guerra. Decir que Juan Rodolfo Wilcock vuelve a Ítaca es subrayar dos cuestiones: primero, que su extrañeza comienza a revisarse y a recuperarse como un volver de su figura y sus textos, pero también un ir de la crítica hacia ellos; segundo, que de algún modo sigue siendo un argentino extraño, cuya obra se teje en dos lenguas, dos países. Este volver a Ítaca es, entonces, de algún modo, un encuentro. Con todo, en el redescubrimiento del autor y su obra, hay un aspecto que es aún poco frecuentado. A pesar de que, en los círculos intelectuales en los que se movía — fundamentalmente, el de la revista Sur— era aludido por su homosexualidad — Adolfo Bioy Casares, en su Borges y su Wilcock, relaciona el nombre del autor de El caos con la “pederastia” en más de una ocasión—, la crítica sobre la obra de Wilcock, y puntualmente sobre su poesía, ha pasado casi completamente por alto una disidencia, una incomodidad que en ella habita. Con Jorge Luis Peralta, investigador y docente de la UNED española, estamos estudiando cómo, si leemos conjuntamente esta poesía en tándem con la de otros autores como Oscar Hermes Villordo y Héctor Miguel Ángeli, por mencionar solo los más conocidos, advertiremos que, en el corpus resultante, comienza a perfilarse, entre los 40 y los 50, un sujeto que, por primera vez en el panorama argentino, articula —ambigua y quedamente— un deseo homoerótico que, con Néstor Perlongher, en los 80, adoptará una forma explícita. Me interesa aquí volver sobre este aspecto de la poesía de Wilcock, puntualmente de la vertiente más temprana, que abarca sus primeros libros: Libro de poemas y canciones (1940), Ensayos de poesía lírica y Persecución de las musas menores (1945), y Paseo sentimental y Los hermosos días (1946). A ellos, los publicados en la Argentina, se agregaría Sexto (1953), y los poemarios italianos: Luoghi comuni (1961), Poesie spagnole (1963), La parola morte (1968) e Italianisches Liederbuch. 34 poesie d’amore (1974). Por medio de un refinado trabajo de ambigüedad, en los primeros poemarios wilcockianos, se deja entrever una subjetividad poética que disiente del rol masculino atribuido al yo de la poesía amorosa al uso y que parece apuntar, en cambio, a un soterrado, asordinado homoerotismo.
II.
Si aceptamos, como afirman Mónica Szurmuk y Alejandro Virué al releer el Mal de archivo derridiano, que la hospitalidad en el abordaje de un archivo como el de la escritura de mujeres consiste en la lectura “más allá de su literalidad”, y especialmente “en sus sugerencias, incluso en sus silencios”, puesto que “sus condiciones de producción, como las de cualquier sujeto no hegemónico, implican un cuidado y un artificio extra del que supone cualquier ejercicio de escritura”, coincidiremos en que la literatura homoerótica —entendida como aquella en la que pueden leerse (más o menos explícitamente) afectos entre sujetos “varones”— merece una aproximación hospitalaria. En este punto, conviene reparar en el artículo “Speaking Its Name. The poetic expression of gay male desire”, publicado en 1997, en el que Charles Lambert sostiene que existe una distinción entre la expresión poética heterosexual del deseo, naturalizada, y la expresión explícitamente gay del deseo, no naturalizada. Precisamente — razona Lambert—, la cuestión del deseo ha debido ser “forged” (es decir, forjada y falsificada a la vez) históricamente en un molde como la poesía amorosa, que tiende a eludir el género de la persona amada suponiendo una universalidad heterosexual.
La “poesía gay” tiene, siguiendo a Lambert, una morfología propia, marcada por las estrategias formales y lingüísticas que los poetas han adoptado para hacer explícita la homosexualidad. Al referirse a qué entiende por “poesía gay”, el autor repasa una primera posibilidad de respuesta, la que pondera la información biográfica de los poetas, admitiendo al mismo tiempo que la relación entre vida y texto es siempre “oscura” e “irrecuperable”; y una segunda opción, la que se armaría a partir de “principios temáticos”. Propone, finalmente, una tercera alternativa que hace foco en el distinto modo en que el despliegue léxico, sintáctico y enunciativo se da en un poema de amor “heterosexual” y en uno “homosexual”. Si bien es cierto que la indeterminación genérica de la segunda persona ha sido un recurso explotado por muchos poetas gays del pasado para evitar ser tildados de “invertidos” —y por muchos lectores gays para “apropiarse” de textos “universales”—, la omisión del género de la persona amada, en el caso de la poesía amorosa —apelativa—, suele leerse en clave heterosexual (un varón dirigiéndose a una mujer o, menos usual, una mujer a un varón), como si amor y deseo fueran nociones fijas. Contra esta “tendencia universalizante”, dice finalmente Lambert, la poesía gay señala su disidencia: o bien mediante algún tipo de descripción del objeto de deseo en la narración de un encuentro erótico, o bien mediante el “rescate” del género del “tú”, con estrategias como la mención de un nombre, la “disección” del cuerpo del amado, un registro de palabras usuales dentro de la comunidad gay, o una mezcla de todas las anteriores.
La poesía de Wilcock, sin embargo, parece eludir cualquier “rescate” del género del tú y explotar, en cambio, todo el potencial de ambigüedad disponible. Cuando se reconoce el tú como femenino es, además, con fórmulas casi siempre abstractas, como “reina” o “princesa”. Esta prevalencia de la omisión del género es, claro, un rasgo que responde a las dificultades históricas de enunciar un amor homosexual y, concomitantemente, una señal de que la poesía fue un género particularmente hospitalario para la sugerencia de lo que debía permanecer en silencio.
III.
Escribe Alfredo Veiravé que “El neorromanticismo del 40 tiene dos rasgos claves: es romántico en los temas, donde el sentimiento se expresa a través de un tono elegíaco y melancólico [...] y a su vez, es clásico en las formas, que vuelven a ser tradicionales [...]. La característica expresiva del neorromanticismo de la generación del 40 es que se acerca más al equilibrio y a la serenidad rilkeana” (1162-1163). Sobre el acendrado clasicismo de sus primeros libros, publicados durante los años en que se extendió la Segunda Guerra Mundial, el propio Wilcock, ya en Italia, afirmó que respondía a un empeño de:
reconstrucción [...] con los pedazos rotos del pasado, de la era de la inocencia. A cada quien el deber de reconstruir con los pedazos que por casualidad le habían tocado. Es por ese motivo que el poeta usa tan libremente el metro tradicional, la rima primigenia y el sentimiento cristalizado, los cuales, además de la necesidad histórica, funcionaban sobre todo como astutos instrumentos, necesarias máscaras para esconder provisionalmente el rostro y no confundirse con la multitud desorientada de los retardatarios saltarines de la poesía sin sentido a la poesía comprometida (1985: 52).
Ricardo Herrera suscribe sin muchos reparos la lectura que Wilcock hizo sobre su obra temprana, aunque reconoce que el “llamado al orden” que en ella habitaba era “totalmente ingenuo” (69). A partir del quinto libro, dice el crítico, “una cierta realidad comienza a ejercer su presión”, y el amor, tema recurrente, se libera de su clave órfica previa (70). Pero conviene poner en cuestión los rasgos atribuidos a los iniciales trabajos wilcockianos, que resultan mucho más ambiguos de lo que suele admitirse. Por motivos de tiempo, me detendré únicamente en un par de casos que servirán, al menos, para dejar planteada la cuestión.
Persecución de las musas menores es un poemario aparecido, como queda dicho, en 1945, y su clasicismo fue leído por poetas como Carlos Mastronardi en su momento, y Daniel Freidemberg después, como “conservadurismo formal” (1995: 19). La primera parte del libro ("Sonetos para una misma persona") funciona casi como una secuencia dramática (desde el augurio funesto hasta el reconocimiento en "El espejo", el ardor en "El alucinado" y la soledad en "La isla" y "El exiliado"), con su propio comienzo, desarrollo y final, que enlaza con la siguiente sección, elocuentemente titulada "La despedida y otros poemas", en la que aparece, entre otros amores mitológicos que Wilcock recupera continuamente en esta etapa, la historia de Hero y Leandro, antonomasia del amor prohibido y trágico. Pero me interesa, en realidad, el poema-dedicatoria que abre el libro:
[...]
Saludemos entonces nuestras almas
por fin reunidas, con las verdes palmas
y el perfume ritual de las iglesias,
los jacintos, las rosas y las fresias,
con que quiero adornar algunos versos
y ofrecerte sus méritos dispersos.
Tú no pasas por ellos, pensativa:
en mí estarás el tiempo que yo viva,
y es por tu honor que en este libro escondo
la figura que en mi alma está más hondo;
(12 [vv. 21-30])
En los primeros poemarios de Wilcock, Herrera identifica un anacrónico “deseo de seguridad, de trabajar en un ámbito definido y lo menos ambiguo posible” (66), afán que atribuye a toda la generación del 40, afecta a los motivos eternos e inactuales. Sin embargo, la dedicatoria recién citada abriga una ambigüedad que se proyecta sobre el libro todo. El sujeto declara esconder algo con el objeto de salvaguardar el honor de una entidad femenina: no es un dato menor, a este respecto, que en buena parte de la poesía de Wilcock el género del tú se omita en favor de la indefinición, y que aquí se aluda a un tú, pensativa. Ese algo que se esconde es una figura que el sujeto dice guardar hondo en su alma y que, en este libro y otros, rodea con melancolía e ilustra con amores empujados fatalmente a la desgracia o a la imposibilidad. Entonces, si bien Persecución de las musas menores está convenientemente dedicado a una amada, no es ella — que no pasa por sus versos— lo más preciado para el sujeto, sino otra figura que se evade por decoro. Ciertamente, sería aventurado conjeturar la identidad de ese o eso que el sujeto esconde, pero esta propensión a la ambigüedad contrasta con las notas que muchos han leído en el clasicismo al que se pliega Wilcock en la Argentina y abre la puerta para imaginar otras posibilidades, otras modulaciones de la subjetividad poética.
En efecto, en un temprano trabajo sobre Paseo sentimental (1946), Daniel Balderston ha observado que la omisión sostenida a lo largo de todo el libro del género de la persona amada constituye, en español, un verdadero esfuerzo lingüístico que podría interpretarse como una admisión de que el objeto de deseo, en definitiva, es un varón1 . Pero la poesía wilcockiana no solo omite casi siempre dar pistas sobre el género del tú al que se dirige, sino que también emplea máscaras que dislocan asimismo el género del yo que enuncia. Probablemente, en ningún otro libro como en Paseo sentimental esto se vea tan claro; en particular, en la primera sección: “Hero y Leandro. Lamento de Hero”. Se trata de un conjunto de veinte breves poemas antecedidos por un proemio y un llamativo epígrafe que reproduce el poema CXXIX2 de In Memoriam (1850), obra escrita por Alfred Tennyson tras la muerte de su amigo Arthur Hallam en 1833; “a poem famous in part for its guarded expression of homosexual love” (458), al decir de Balderston. Podría conjeturarse que la cautela de la que habla el crítico es la misma que mueve a la adopción, por parte de un sujeto que hasta ahora se ha identificado y ha sido leído, como varón, de la máscara3 de Hero para lamentarse por la belleza perdida con la muerte de su amado Leandro: una máscara de mujer para poder decir el amor por otro hombre, y todo ello en el marco de un mito que resulta la antonomasia del amor prohibido y trágico. Lo curioso es que, ya en el primer poema de la serie, el sujeto enmascarado como Hero hable de sí en masculino:
I.
Soy un príncipe, y reino en tu recuerdo,
dominio infrecuentado, noble herencia;
allí tu sola y anterior presencia
es el salón real donde me pierdo:
donde me miran en dorados marcos
los paisajes que amé cuando vivías
donde se oyen las mismas melodías
detrás de las cortinas y los arcos
(18 [vv. 1-8])
1 “the whole of this book avoids identifiying the gender of the beloved, a game that, because it is so difficult to sustain in Spanish, is tantamount to an admission that the beloved is male” (458).
A primera vista, podría pensarse que es Leandro quien habla aquí, pero rápidamente el sexto verso refuta esa posibilidad (“cuando vivías”) así como lo hacen varios de los poemas subsiguientes, que contienen apelativos a él, ya sea con su nombre o con la fórmula (la más frecuente) “amigo mío”. Estos textos, asimismo, subrayan la reescritura del mito clásico en una clave local que sugiere que la historia de Hero y Leandro es, más que un amor entre mujer y hombre, un modelo de amor imposible, como bien se puede leer en “V”:
Oh si pudiera oír en los instantes
de orgullo nacional tu nombre amigo,
creer, Leandro, que estarás conmigo
en áureos momentos importantes.
Que así como paseamos de la mano,
nos honrara en un cielo literario
todo este idioma renaciente y vario
de un vasto mundo sudamericano;
que en un libro viviéramos los dos
sentados junto al mar, y pensativos,
y que nos recordaran siempre vivos
en el momento del último adiós
(26-27 [vv. 5-16]).
El nombre del amado ahora es explícito, pero ya no hay indicaciones sobre el género del sujeto enunciador, que, si bien enmascarado como Hero, se ha identificado antes como “príncipe” y aquí solo aparece en el plural del “viviéramos los dos, sentados y pensativos”. El subjuntivo subraya, precisamente, el carácter irreal, de deseo, que tiene este texto: la muerte ha truncado la historia de amor de estos “amigos”, los paseos “de la mano”, y la palabra poética se propone como una forma imaginaria de restañarla o, al menos, de fantasear una restauración; la ilusión de la pervivencia del amor en el recuerdo de un “cielo literario”, en un “libro”.
IV.
Entre los recurrentes tópicos con los que se jalona una subjetividad homoerótica en la poesía argentina de los años 40 y 50, con Jorge Luis Peralta hemos identificado la ambigüedad enunciativa; la elisión del género de la persona amada; la insistencia en experiencias amorosas imposibles o frustradas (algunas, explícitamente de la tradición homoerótica clásica, como la figura de Antínoo); la exaltación de la figura del “amigo”; y la celebración de la belleza del cuerpo masculino en el esplendor de la juventud —la figura del efebo o del muchacho-ángel—. Como hemos visto, la poesía wilcockiana esquiva las referencias explícitas y se inclina, en cambio, por las estrategias que subrayan la ambigüedad, la indeterminación. Con todo, la repetición de estos subterfugios a lo largo de los años y a través de toda la obra poética, subrayan una subjetividad que, por su inclinación a la esquivez, puede leerse como disidente, como ajena a los usos de la poesía amorosa de su tiempo y a los modelos que esta tipificaba. Así, la obra lírica —sobre todo, la temprana— de autores como el propio Wilcock, como Villordo o como Ángeli constituye la napa subterránea por la que fluye un homoerotismo que recién aflorará en los 80, en un contexto de incipiente liberación sexual en Occidente y de profunda represión en la Argentina.
Referencias
Balderston, Daniel, 1994, “Wilcock, Juan Rodolfo”, Latin American Writers on Gay and Lesbian Themes, ed. David William Foster, Greenwood, Westport, pp. 457-459.
Bioy Casares, Adolfo, 2006, Borges, Buenos Aires, Destino.
Bioy Casares, Adolfo, 2021, Wilcock, Buenos Aires, Emecé.
Freidemberg, Daniel, 1995, “Una escisión trágica”, Diario de Poesía, nro. 35, pp. 19.
Herrera, Ricardo, 1987, “Juan Rodolfo Wilcock y el problema de la restauración neoclásica”, Revista de la Universidad Nacional, nros. 14-15, pp. 65-75.
Lambert, Charles, 1997, “Speaking its Name: The Poetic Expression of Gay Male Desire”, Language and Desire: Encoding Sex, Romance and Intimacy, ed. Kenneth Havery y Celia Shalom, Londres, Routledge, pp. 204-222.
Szurmuk, Mónica y Alejandro Virué, 2020, “La literatura de mujeres como archivo hospitalario: una propuesta”, El taco en la brea, nro. 11, pp. 67-77. Veiravé, Alfredo, 1968, La poesía: la generación del 40, Capítulo. La historia de la literatura argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
Wilcock, Juan Rodolfo, 1945, Persecución de las musas menores, Buenos Aires, edición del autor.
Wilcock, Juan Rodolfo, 1946, Paseo sentimental, Buenos Aires, Sudamericana. Wilcock, Juan Rodolfo, 1985, “Introducción a Poesías españolas”, Poemas, Caracas, Editorial Arte.
Graciasss/eventosacademicos.filo.uba.ar/JCCL/EvFilo/paper/viewFile/
Enzo Cárcano
(Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas”, UBA)
I.
Ulises partió de Ítaca para pelear en Troya, pero su errancia se prolongó, como sabemos, hasta mucho después de terminada la guerra. Decir que Juan Rodolfo Wilcock vuelve a Ítaca es subrayar dos cuestiones: primero, que su extrañeza comienza a revisarse y a recuperarse como un volver de su figura y sus textos, pero también un ir de la crítica hacia ellos; segundo, que de algún modo sigue siendo un argentino extraño, cuya obra se teje en dos lenguas, dos países. Este volver a Ítaca es, entonces, de algún modo, un encuentro. Con todo, en el redescubrimiento del autor y su obra, hay un aspecto que es aún poco frecuentado. A pesar de que, en los círculos intelectuales en los que se movía — fundamentalmente, el de la revista Sur— era aludido por su homosexualidad — Adolfo Bioy Casares, en su Borges y su Wilcock, relaciona el nombre del autor de El caos con la “pederastia” en más de una ocasión—, la crítica sobre la obra de Wilcock, y puntualmente sobre su poesía, ha pasado casi completamente por alto una disidencia, una incomodidad que en ella habita. Con Jorge Luis Peralta, investigador y docente de la UNED española, estamos estudiando cómo, si leemos conjuntamente esta poesía en tándem con la de otros autores como Oscar Hermes Villordo y Héctor Miguel Ángeli, por mencionar solo los más conocidos, advertiremos que, en el corpus resultante, comienza a perfilarse, entre los 40 y los 50, un sujeto que, por primera vez en el panorama argentino, articula —ambigua y quedamente— un deseo homoerótico que, con Néstor Perlongher, en los 80, adoptará una forma explícita. Me interesa aquí volver sobre este aspecto de la poesía de Wilcock, puntualmente de la vertiente más temprana, que abarca sus primeros libros: Libro de poemas y canciones (1940), Ensayos de poesía lírica y Persecución de las musas menores (1945), y Paseo sentimental y Los hermosos días (1946). A ellos, los publicados en la Argentina, se agregaría Sexto (1953), y los poemarios italianos: Luoghi comuni (1961), Poesie spagnole (1963), La parola morte (1968) e Italianisches Liederbuch. 34 poesie d’amore (1974). Por medio de un refinado trabajo de ambigüedad, en los primeros poemarios wilcockianos, se deja entrever una subjetividad poética que disiente del rol masculino atribuido al yo de la poesía amorosa al uso y que parece apuntar, en cambio, a un soterrado, asordinado homoerotismo.
II.
Si aceptamos, como afirman Mónica Szurmuk y Alejandro Virué al releer el Mal de archivo derridiano, que la hospitalidad en el abordaje de un archivo como el de la escritura de mujeres consiste en la lectura “más allá de su literalidad”, y especialmente “en sus sugerencias, incluso en sus silencios”, puesto que “sus condiciones de producción, como las de cualquier sujeto no hegemónico, implican un cuidado y un artificio extra del que supone cualquier ejercicio de escritura”, coincidiremos en que la literatura homoerótica —entendida como aquella en la que pueden leerse (más o menos explícitamente) afectos entre sujetos “varones”— merece una aproximación hospitalaria. En este punto, conviene reparar en el artículo “Speaking Its Name. The poetic expression of gay male desire”, publicado en 1997, en el que Charles Lambert sostiene que existe una distinción entre la expresión poética heterosexual del deseo, naturalizada, y la expresión explícitamente gay del deseo, no naturalizada. Precisamente — razona Lambert—, la cuestión del deseo ha debido ser “forged” (es decir, forjada y falsificada a la vez) históricamente en un molde como la poesía amorosa, que tiende a eludir el género de la persona amada suponiendo una universalidad heterosexual.
La “poesía gay” tiene, siguiendo a Lambert, una morfología propia, marcada por las estrategias formales y lingüísticas que los poetas han adoptado para hacer explícita la homosexualidad. Al referirse a qué entiende por “poesía gay”, el autor repasa una primera posibilidad de respuesta, la que pondera la información biográfica de los poetas, admitiendo al mismo tiempo que la relación entre vida y texto es siempre “oscura” e “irrecuperable”; y una segunda opción, la que se armaría a partir de “principios temáticos”. Propone, finalmente, una tercera alternativa que hace foco en el distinto modo en que el despliegue léxico, sintáctico y enunciativo se da en un poema de amor “heterosexual” y en uno “homosexual”. Si bien es cierto que la indeterminación genérica de la segunda persona ha sido un recurso explotado por muchos poetas gays del pasado para evitar ser tildados de “invertidos” —y por muchos lectores gays para “apropiarse” de textos “universales”—, la omisión del género de la persona amada, en el caso de la poesía amorosa —apelativa—, suele leerse en clave heterosexual (un varón dirigiéndose a una mujer o, menos usual, una mujer a un varón), como si amor y deseo fueran nociones fijas. Contra esta “tendencia universalizante”, dice finalmente Lambert, la poesía gay señala su disidencia: o bien mediante algún tipo de descripción del objeto de deseo en la narración de un encuentro erótico, o bien mediante el “rescate” del género del “tú”, con estrategias como la mención de un nombre, la “disección” del cuerpo del amado, un registro de palabras usuales dentro de la comunidad gay, o una mezcla de todas las anteriores.
La poesía de Wilcock, sin embargo, parece eludir cualquier “rescate” del género del tú y explotar, en cambio, todo el potencial de ambigüedad disponible. Cuando se reconoce el tú como femenino es, además, con fórmulas casi siempre abstractas, como “reina” o “princesa”. Esta prevalencia de la omisión del género es, claro, un rasgo que responde a las dificultades históricas de enunciar un amor homosexual y, concomitantemente, una señal de que la poesía fue un género particularmente hospitalario para la sugerencia de lo que debía permanecer en silencio.
III.
Escribe Alfredo Veiravé que “El neorromanticismo del 40 tiene dos rasgos claves: es romántico en los temas, donde el sentimiento se expresa a través de un tono elegíaco y melancólico [...] y a su vez, es clásico en las formas, que vuelven a ser tradicionales [...]. La característica expresiva del neorromanticismo de la generación del 40 es que se acerca más al equilibrio y a la serenidad rilkeana” (1162-1163). Sobre el acendrado clasicismo de sus primeros libros, publicados durante los años en que se extendió la Segunda Guerra Mundial, el propio Wilcock, ya en Italia, afirmó que respondía a un empeño de:
reconstrucción [...] con los pedazos rotos del pasado, de la era de la inocencia. A cada quien el deber de reconstruir con los pedazos que por casualidad le habían tocado. Es por ese motivo que el poeta usa tan libremente el metro tradicional, la rima primigenia y el sentimiento cristalizado, los cuales, además de la necesidad histórica, funcionaban sobre todo como astutos instrumentos, necesarias máscaras para esconder provisionalmente el rostro y no confundirse con la multitud desorientada de los retardatarios saltarines de la poesía sin sentido a la poesía comprometida (1985: 52).
Ricardo Herrera suscribe sin muchos reparos la lectura que Wilcock hizo sobre su obra temprana, aunque reconoce que el “llamado al orden” que en ella habitaba era “totalmente ingenuo” (69). A partir del quinto libro, dice el crítico, “una cierta realidad comienza a ejercer su presión”, y el amor, tema recurrente, se libera de su clave órfica previa (70). Pero conviene poner en cuestión los rasgos atribuidos a los iniciales trabajos wilcockianos, que resultan mucho más ambiguos de lo que suele admitirse. Por motivos de tiempo, me detendré únicamente en un par de casos que servirán, al menos, para dejar planteada la cuestión.
Persecución de las musas menores es un poemario aparecido, como queda dicho, en 1945, y su clasicismo fue leído por poetas como Carlos Mastronardi en su momento, y Daniel Freidemberg después, como “conservadurismo formal” (1995: 19). La primera parte del libro ("Sonetos para una misma persona") funciona casi como una secuencia dramática (desde el augurio funesto hasta el reconocimiento en "El espejo", el ardor en "El alucinado" y la soledad en "La isla" y "El exiliado"), con su propio comienzo, desarrollo y final, que enlaza con la siguiente sección, elocuentemente titulada "La despedida y otros poemas", en la que aparece, entre otros amores mitológicos que Wilcock recupera continuamente en esta etapa, la historia de Hero y Leandro, antonomasia del amor prohibido y trágico. Pero me interesa, en realidad, el poema-dedicatoria que abre el libro:
[...]
Saludemos entonces nuestras almas
por fin reunidas, con las verdes palmas
y el perfume ritual de las iglesias,
los jacintos, las rosas y las fresias,
con que quiero adornar algunos versos
y ofrecerte sus méritos dispersos.
Tú no pasas por ellos, pensativa:
en mí estarás el tiempo que yo viva,
y es por tu honor que en este libro escondo
la figura que en mi alma está más hondo;
(12 [vv. 21-30])
En los primeros poemarios de Wilcock, Herrera identifica un anacrónico “deseo de seguridad, de trabajar en un ámbito definido y lo menos ambiguo posible” (66), afán que atribuye a toda la generación del 40, afecta a los motivos eternos e inactuales. Sin embargo, la dedicatoria recién citada abriga una ambigüedad que se proyecta sobre el libro todo. El sujeto declara esconder algo con el objeto de salvaguardar el honor de una entidad femenina: no es un dato menor, a este respecto, que en buena parte de la poesía de Wilcock el género del tú se omita en favor de la indefinición, y que aquí se aluda a un tú, pensativa. Ese algo que se esconde es una figura que el sujeto dice guardar hondo en su alma y que, en este libro y otros, rodea con melancolía e ilustra con amores empujados fatalmente a la desgracia o a la imposibilidad. Entonces, si bien Persecución de las musas menores está convenientemente dedicado a una amada, no es ella — que no pasa por sus versos— lo más preciado para el sujeto, sino otra figura que se evade por decoro. Ciertamente, sería aventurado conjeturar la identidad de ese o eso que el sujeto esconde, pero esta propensión a la ambigüedad contrasta con las notas que muchos han leído en el clasicismo al que se pliega Wilcock en la Argentina y abre la puerta para imaginar otras posibilidades, otras modulaciones de la subjetividad poética.
En efecto, en un temprano trabajo sobre Paseo sentimental (1946), Daniel Balderston ha observado que la omisión sostenida a lo largo de todo el libro del género de la persona amada constituye, en español, un verdadero esfuerzo lingüístico que podría interpretarse como una admisión de que el objeto de deseo, en definitiva, es un varón1 . Pero la poesía wilcockiana no solo omite casi siempre dar pistas sobre el género del tú al que se dirige, sino que también emplea máscaras que dislocan asimismo el género del yo que enuncia. Probablemente, en ningún otro libro como en Paseo sentimental esto se vea tan claro; en particular, en la primera sección: “Hero y Leandro. Lamento de Hero”. Se trata de un conjunto de veinte breves poemas antecedidos por un proemio y un llamativo epígrafe que reproduce el poema CXXIX2 de In Memoriam (1850), obra escrita por Alfred Tennyson tras la muerte de su amigo Arthur Hallam en 1833; “a poem famous in part for its guarded expression of homosexual love” (458), al decir de Balderston. Podría conjeturarse que la cautela de la que habla el crítico es la misma que mueve a la adopción, por parte de un sujeto que hasta ahora se ha identificado y ha sido leído, como varón, de la máscara3 de Hero para lamentarse por la belleza perdida con la muerte de su amado Leandro: una máscara de mujer para poder decir el amor por otro hombre, y todo ello en el marco de un mito que resulta la antonomasia del amor prohibido y trágico. Lo curioso es que, ya en el primer poema de la serie, el sujeto enmascarado como Hero hable de sí en masculino:
I.
Soy un príncipe, y reino en tu recuerdo,
dominio infrecuentado, noble herencia;
allí tu sola y anterior presencia
es el salón real donde me pierdo:
donde me miran en dorados marcos
los paisajes que amé cuando vivías
donde se oyen las mismas melodías
detrás de las cortinas y los arcos
(18 [vv. 1-8])
1 “the whole of this book avoids identifiying the gender of the beloved, a game that, because it is so difficult to sustain in Spanish, is tantamount to an admission that the beloved is male” (458).
A primera vista, podría pensarse que es Leandro quien habla aquí, pero rápidamente el sexto verso refuta esa posibilidad (“cuando vivías”) así como lo hacen varios de los poemas subsiguientes, que contienen apelativos a él, ya sea con su nombre o con la fórmula (la más frecuente) “amigo mío”. Estos textos, asimismo, subrayan la reescritura del mito clásico en una clave local que sugiere que la historia de Hero y Leandro es, más que un amor entre mujer y hombre, un modelo de amor imposible, como bien se puede leer en “V”:
Oh si pudiera oír en los instantes
de orgullo nacional tu nombre amigo,
creer, Leandro, que estarás conmigo
en áureos momentos importantes.
Que así como paseamos de la mano,
nos honrara en un cielo literario
todo este idioma renaciente y vario
de un vasto mundo sudamericano;
que en un libro viviéramos los dos
sentados junto al mar, y pensativos,
y que nos recordaran siempre vivos
en el momento del último adiós
(26-27 [vv. 5-16]).
El nombre del amado ahora es explícito, pero ya no hay indicaciones sobre el género del sujeto enunciador, que, si bien enmascarado como Hero, se ha identificado antes como “príncipe” y aquí solo aparece en el plural del “viviéramos los dos, sentados y pensativos”. El subjuntivo subraya, precisamente, el carácter irreal, de deseo, que tiene este texto: la muerte ha truncado la historia de amor de estos “amigos”, los paseos “de la mano”, y la palabra poética se propone como una forma imaginaria de restañarla o, al menos, de fantasear una restauración; la ilusión de la pervivencia del amor en el recuerdo de un “cielo literario”, en un “libro”.
IV.
Entre los recurrentes tópicos con los que se jalona una subjetividad homoerótica en la poesía argentina de los años 40 y 50, con Jorge Luis Peralta hemos identificado la ambigüedad enunciativa; la elisión del género de la persona amada; la insistencia en experiencias amorosas imposibles o frustradas (algunas, explícitamente de la tradición homoerótica clásica, como la figura de Antínoo); la exaltación de la figura del “amigo”; y la celebración de la belleza del cuerpo masculino en el esplendor de la juventud —la figura del efebo o del muchacho-ángel—. Como hemos visto, la poesía wilcockiana esquiva las referencias explícitas y se inclina, en cambio, por las estrategias que subrayan la ambigüedad, la indeterminación. Con todo, la repetición de estos subterfugios a lo largo de los años y a través de toda la obra poética, subrayan una subjetividad que, por su inclinación a la esquivez, puede leerse como disidente, como ajena a los usos de la poesía amorosa de su tiempo y a los modelos que esta tipificaba. Así, la obra lírica —sobre todo, la temprana— de autores como el propio Wilcock, como Villordo o como Ángeli constituye la napa subterránea por la que fluye un homoerotismo que recién aflorará en los 80, en un contexto de incipiente liberación sexual en Occidente y de profunda represión en la Argentina.
Referencias
Balderston, Daniel, 1994, “Wilcock, Juan Rodolfo”, Latin American Writers on Gay and Lesbian Themes, ed. David William Foster, Greenwood, Westport, pp. 457-459.
Bioy Casares, Adolfo, 2006, Borges, Buenos Aires, Destino.
Bioy Casares, Adolfo, 2021, Wilcock, Buenos Aires, Emecé.
Freidemberg, Daniel, 1995, “Una escisión trágica”, Diario de Poesía, nro. 35, pp. 19.
Herrera, Ricardo, 1987, “Juan Rodolfo Wilcock y el problema de la restauración neoclásica”, Revista de la Universidad Nacional, nros. 14-15, pp. 65-75.
Lambert, Charles, 1997, “Speaking its Name: The Poetic Expression of Gay Male Desire”, Language and Desire: Encoding Sex, Romance and Intimacy, ed. Kenneth Havery y Celia Shalom, Londres, Routledge, pp. 204-222.
Szurmuk, Mónica y Alejandro Virué, 2020, “La literatura de mujeres como archivo hospitalario: una propuesta”, El taco en la brea, nro. 11, pp. 67-77. Veiravé, Alfredo, 1968, La poesía: la generación del 40, Capítulo. La historia de la literatura argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
Wilcock, Juan Rodolfo, 1945, Persecución de las musas menores, Buenos Aires, edición del autor.
Wilcock, Juan Rodolfo, 1946, Paseo sentimental, Buenos Aires, Sudamericana. Wilcock, Juan Rodolfo, 1985, “Introducción a Poesías españolas”, Poemas, Caracas, Editorial Arte.
Graciasss/eventosacademicos.filo.uba.ar/JCCL/EvFilo/paper/viewFile/
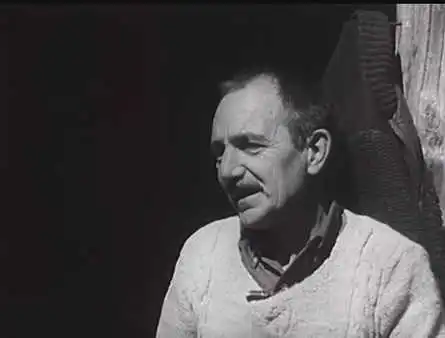




Comentarios
Publicar un comentario