HISTORIA DEL ACTIVISMO
TRAVESTI / TRANS EN LA
ARGENTINA: ITINERARIOS POLÍTICOS EN TENSIÓN
Marce
Joan Butierrez6
Escribir
sobre la historia de los procesos políticos siempre representa enormes
desafíos. Es una materia tan viva como la carne y se cifran en ella disputas
partidarias, herencias y futuros. Me atreveré, sin embargo, a reseñar en este
texto el hacer político travesti, transgénero y transexual argentino desde la
segunda mitad del siglo XX hasta el presente. El objetivo no es sellar con
fuego una “historia oficial” de “lo trans” en la Argentina, sino producir
algunas directrices históricas elementales que ordenen los debates políticos e
historiográficos.
Para
ello, utilizaré la noción de “itinerarios políticos”, introducida por Lohana
Berkins en su texto “Un itinerario político del travestismo”, texto basal de la
preocupación histórica sobre lo trans en la Argentina. En ese ensayo, Berkins
construye una cronología que da cuenta de la constitución de las primeras
organizaciones y espacios de acción política, la conformación de coaliciones
con los feminismos y organismos de derechos humanos y los eventos
significativos de una agenda de lucha que va desde 1991 hasta 2003.
Este
relato cronológico propuesto por Berkins es tan solo uno de los itinerarios
posibles, cada uno de los cuales da cuenta de una voz narrativa y está centrado
en un tipo de experiencia particular. Por ello, para producir una historia del activismo
travesti/trans en la Argentina, debemos acudir a la recolección y
sistematización de estos itinerarios y enfrentar sus tensiones y
contradicciones.
Existe
un segundo itinerario político que goza de popularidad entre las jóvenes
generaciones y que comprende las conquistas legislativas de la última década,
desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012 hasta el presente.
Este itinerario pos-Berkins está centrado en las demandas que las
organizaciones travestis y trans disputaron frente al Estado argentino
y que fueron canalizadas en iniciativas legislativas y en la conformación de
espacios dentro del Estado desde donde impulsar acciones específicas para la
población trans.
6. Marce Joan Butierrez. Antropóloga,
travesti e investigadora feminista queer. Se desempeña profesionalmente como
redactora, investigadora y docente dentro del campo de los estudios trans, la
geografía de las sexualidades y los estudios sobre movilidad y migración. Es
colaboradora permanente de las publicaciones digitales Moléculas Malucas y
Latfem y columnista del suplemento SOY del diario Página/12.
Se
trata de un itinerario donde el eje son las políticas públicas y que ha sido
sostenido con vigor por las organizaciones LGBT, asociaciones de travestis y
trans y espacios partidarios identificados con el ala “progresista” del
peronismo. Aunque esta narrativa se reconoce como heredera de las luchas de
lideresas como Lohana Berkins y Diana Sacayán, no profundiza en las complejas
tensiones entre los activismos de base territorial y las iniciativas estatales.
Existe, por último, un tercer itinerario político en construcción liderado por
las travestis más viejas, “las históricas”, que pretende reconstruir los
momentos y estrategias previos al activismo formal.
Se
trata de un conjunto de relatos, memorias y registros audiovisuales producidos
por aquellas travestis sobrevivientes al nudo de violencias extremas producido
por el Estado argentino entre la última dictadura militar (1976-1983) y la
recuperación democrática (1983-1994). En esta voz narrativa, se ponen en valor
las estrategias de acompañamiento entre pares, la astucia frente al control
policial y las primeras formas asamblearias y anárquicas gestadas al abrigo del
trabajo sexual.
Obviamente,
existen otros itinerarios políticos necesarios y urgentes en la Argentina, tal
el caso de los activismos provinciales, el activismo transexual, transmasculino
y no binario, aunque su desarrollo aún se acota a unos pocos trabajos de
investigación. En el presente texto, me ocuparé en la urdimbre de todos estos
itinerarios para construir una línea de tiempo en la que arbitrariamente quepa
un complejo conjunto de experiencias políticas travestis, transgéneros y
transexuales. Dividiré esta línea temporal a partir de algunos acontecimientos
significativos que permiten establecer mojones temporales y fechas extremas.
Maricas Unidas Argentinas
(MUA) y las primeras demandas por el reconocimiento de la identidad transexual
(1951-1986)
Existe
una amplia diversidad de fuentes disponibles para dar cuenta de la historia
trans en la Argentina: registros médicos, jurídicos, policiales, psiquiátricos,
penales, etc. producidos por el Estado y sus agentes; los archivos de redacción
producidos por periodistas y reporteros gráficos; memorias y biografías; otros
archivos literarios, cinematográficos, etc.
Las
memorias resultan especialmente útiles para reconstruir determinados períodos,
ya que dejan constancia de términos, experiencias e identificaciones que en
otros registros fueron censurados u omitidos. A través de una de estas memorias
biográficas, la de Malva Solís, podemos conocer uno de los primeros intentos de
agrupamiento político en el país: Maricas Unidas Argentinas (MUA).7
MUA fue un espacio de ayuda mutua fundado en 1951 entre las maricas detenidas
en el hoy denominado Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ex-Unidad Nº 2) e identificado habitualmente como “penal de Devoto”,
acusadas de vestir ropa contraria al sexo u ofertar sexo en la vía pública.
Estas
dos acciones fueron tipificadas como delitos contra la moral en los edictos
policiales porteños en 1935. La persecución hacia las maricas era corriente
cuando Malva Solís llegó a Buenos Aires en los años cuarenta, procedente de
Chile. Cada una de esas detenciones en Devoto podía durar cerca de sesenta
días, en el transcurso de los cuales se padecía hambre y frío. Por ello
decidieron crear un sistema de auxilio entre maricas, donde cada una aportaba
algo de dinero para ayudar a las detenidas con la promesa de ser auxiliadas
ante una próxima detención.
Además,
MUA tenía un boletín impreso de forma casera a través del cual las maricas
conocían la situación de las detenidas, novedades, chismes e invitaciones a
fiestas y reuniones. En una ocasión, uno de los ejemplares cayó en manos de la
policía y desencadenó una gran redada, tras la cual se desarticuló este intento
primigenio de organización. Durante este período, la palabra “marica” nombraba
un amplio espectro de experiencias sexo-genéricas imposibles de reducirse a lo
que actualmente denominamos “travesti”.
7. Malva Solís es reconocida como la
travesti más longeva de la Argentina. Nació en Chile, en 1920, y emigró a la
Argentina en la década de 1940. Fue testigo de las políticas represivas de la
segunda mitad del siglo XX contra maricas y travestis. Publicó en 2011 el libro
Mi recordatorio donde compiló sus memorias. También escribió en la revista El
Teje. Su historia de vida fue retratada en el film Con nombre de flor, dirigida
por Carina Sama. Falleció en la Argentina, el 15 de julio de 2015, a los 95
años de edad.
La
palabra “travesti” se popularizó en 1971 a partir de la presentación en Buenos
Aires del grupo Les Girls, un grupo de artistas brasileños que “se vestían” de
mujeres dentro del marco de un número artístico. El término se utilizó para
denominar a otros artistas (siempre sospechados de ser afeminados) que se
travestían. Más adelante, se utilizó la palabra “travesti” para nombrar también
a quienes con atuendos femeninos y cuerpos intervenidos con siliconas u
hormonas se dedicaban al trabajo sexual. Por fuera de esta caracterización, se
desarrolló otro tipo de experiencia en torno al género: la identidad
transexual. En 1966, los principales periódicos de la época se hicieron eco de
un caso judicial referido a cirugías de “cambio de sexo”.
Los
doctores Clemente Rodríguez Jáuregui, Alejandro Pavlosky, Ricardo San Martín y
Francisco Defazio fueron acusados de haber “mutilado” a cinco pacientes
transexuales: Liliana Vega, María Vega, Derito Armesto, Marta Fábregas y
Patricia Rojo. La polémica se inició tras la requisitoria judicial de María
Vega por el reconocimiento de su identidad en sus documentos, ya que alegó que
había modificado su sexo a través de una cirugía. A partir de allí, la justicia
investigó a los médicos, los encerró y, finalmente, los absolvió en 1969. Esta
polémica derivó en la reforma de la Ley N° 17132, que regulaba el ejercicio de
la medicina, para prohibir las intervenciones sobre los órganos reproductivos
sin previa autorización judicial.
Este
hecho demarcó la voluntad política del Estado argentino de regular la
autodeterminación corporal de las personas transexuales.
El Frente de Travestis y los
crímenes de Panamericana (1986-1993)
En
torno a los barrios de la zona norte de Buenos Aires, se fueron constituyendo,
en los años ochenta, zonas de trabajo sexual, primero sobre la Av. del
Libertador a la altura de Martínez, Florida y Vicente López y, progresivamente,
hacia la zona de la ruta Panamericana.
A
diferencia de momentos previos, donde las travestis trabajaban junto a mujeres “cis”
y “haciéndose pasar” por tales, la zona de Panamericana era reconocida por los
clientes, la policía y los vecinos como exclusiva de las travestis. La
performance de las travestis, alimentada del teatro y los cabarets, se trasladó
a las calles. Esta década estuvo marcada también por la aparición de las
siliconas aplicadas clandestinamente, una tecnología que permitió a las
travestis construir sus figuras voluptuosas y así evitar los efectos negativos
de la hormonización.
En
Panamericana, se sucedieron entre 1986 y 1993 cerca de un centenar de
asesinatos de travestis en por lo menos tres modalidades: crímenes directamente
relacionados con la violencia policial, asesinatos caracterizados como
“crímenes pasionales” y muertes accidentales al momento de huir entre los
autos. Los periódicos aventuraron la hipótesis de un asesino serial al que
llamaban “el Cazamariposas”. Fabiola, una travesti paraguaya de dieciocho años,
fue atropellada por un patrullero y su muerte agitó a sus amigas para
manifestarse. Guiadas por Mónica Ramos y Perica Burrometo, las travestis
radicadas en el Tigre y otros barrios de la zona norte se manifestaron por
primera vez el 21 de diciembre de 1986.
Llegaron
a Plaza de Mayo con pancartas que decían: “Queremos tolerancia”, “Basta de
abusos” y “Queremos igualdad de derechos”, al tiempo que exhibían los golpes
recibidos por la policía y mostraban su cuerpo. Este grupo se autoproclamó
Frente de Travestis y elevó un pliego de reivindicaciones dirigido al ministro
del Interior Antonio Tróccoli. La experiencia del Frente de Travestis aspiró a
convertirse en un sindicato de trabajadoras sexuales, aunque, producto de la
represión policial, fue desarticulado, esto obligó a sus referentas al exilio o
a padecer persecuciones hasta la muerte.
Este
evento evidencia que las violencias recibidas por las travestis durante la
dictadura se extendieron e, incluso, se agudizaron durante los primeros años de
recuperación democrática.
Las primeras organizaciones
y debates sobre la identidad travesti (1993-1997)
La
primera organización trans en participar de las marchas del orgullo y
visibilizar problemáticas en los medios de comunicación fue Transexuales por el
Derecho a la Identidad y la Vida (TRANSDEVI).Fue
fundada en 1991 por Karina Urbina, destacada activista transexual, editora
de la Revista Confidencial y directora de la primera revista de temática trans
en la Argentina: La Voz Transexual.
El
conjunto de acciones políticas de Urbina y otras transexuales de los noventa,
como Patricia Gauna, Yanina Moreno y Mariela Muñoz, constituye un itinerario
político transexual que merece un estudio particular y detallado. A Carlos
Jáuregui y sus compañeros de Gays por los Derechos Civiles (Gays DC) les
interesaba incluir a las travestis en las marchas y otras actividades, pero su
realidad de jóvenes gays de clase media poco tenía que ver con las condiciones
de marginalidad de las travestis. La llegada de estas a los espacios gays-lésbicos
se dio a través de dos estrategias: la atención jurídica de Ángela Vanni y la
Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), un culto dirigido por el pastor
Roberto González.
Estos
espacios de acogida brindaron las primeras oportunidades para la organización
de las travestis. En 1993 Travestis Unidas (TU) participó de la segunda marcha
del orgullo. Aunque se presentaba como una organización fundada por Kenny de
Michelis, Sandy González y Gabriela Carrizo, no eran muchas las compañeras
agrupadas en ese espacio. También en 1993, durante una fiesta de cumpleaños, un
grupo de travestis se percató de que la ausencia de algunas invitadas se debía
a que habían sido detenidas camino a la reunión.
Cansadas
de la persecución, Claudia Pía Baudracco, María Belén Correa, Dahiana Diet,
Alejandra Romero, Cinthia Pérez, Wendy Leguizamón, Veruska, Fidela Colman, Sara
Gómez y Jeanet Contreras fundaron la Asociación de Travestis de la Argentina
(ATA). Otras dos figuras centrales del activismo travesti gravitaban la escena
de aquellos años. Lohana Berkins participó de la fundación de la Asociación de
Meretrices de la Argentina (AMAR) y fue vicepresidenta de la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA). En 1994 vio la participación de ATA en la tercera
marcha del orgullo y se acercó al espacio, ya que sentía que debía activar
políticamente junto a las travestis.
También
en 1994, Nadia Echazú tomó contacto con ATA a través de una invitación de
Ángela Vanni. Por ende, desde 1994 hasta 1997 ATA fue el espacio que reunió a
las principales activistas travestis, aunque no sin tensiones. En 1995,
realizaron dos manifestaciones de gran magnitud: una sentada frente a la Casa
Rosada con el lema “Nos sentamos para poder caminar”, en reclamo por la
derogación de los edictos policiales y la Marcha contra la Violencia Policial,
junto a organizaciones universitarias, de DD.HH. y LGBT. En 1996, se realizó en
Rosario el 1º Encuentro Nacional Lésbico, Gay, Travesti, Transexual y
Transgénero.
Este
encuentro, impulsado por Carlos Jáuregui, sirvió como catalizador de
preocupaciones y experiencias en común e inauguró definitivamente las siglas
LGBT como un espacio de articulación política. En 1997, las tensiones políticas
entre Lohana, Nadia y las fundadoras de ATA se tornó evidente. El eje de las
disputas fue el trabajo sexual. Mientras ATA optó por una posición neutral
sobre el tema, Nadia quería posicionarse a favor del trabajo sexual y
visibilizar su condición abiertamente y Lohana prefería una visión
problematizadora que hablara sobre el trabajo sexual, pero sin reivindicarlo.
Así
surgió la Organización de Travestis y Transexuales de la Argentina (OTTRA),
fundada por Nadia Echazú, y la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y
Transexual (ALITT), liderada por Lohana Berkins.
Lohana Berkins y las
estrategias de coalición (1997-2012)
La
estrategia política que diferenció a Lohana Berkins de las demás activistas
travestis de su generación fue la de crear espacios de coalición con los
feminismos, los círculos académicos y las agrupaciones de DD.HH. Al momento de
crear ALITT, Lohana ya tenía en mente un universo de reivindicaciones políticas
distintas a las de sus compañeras.
Su
estrategia fue correrse de la cuestión del trabajo sexual y la lucha contra los
edictos —sin abandonarla del todo— para avanzar sobre el derecho a la
identidad, entendiéndolo como la puerta de acceso a otros derechos elementales.
Entre 1994 y 1999, la cuestión central de los activismos fue la derogación de
los edictos 2°H y 2°F, que penalizaban la oferta de sexo y el uso de ropa
contraria al sexo. Con la autonomización de la Ciudad de Buenos Aires, tras la
reforma constitucional de 1994, se abrió el debate de los códigos de
convivencia urbana, en los que el activismo travesti participó para lograr el
cese de la persecución policial.
Durante
esos años, la lucha entre las travestis, trabajadoras sexuales y los vecinos de
Palermo ocupó las páginas principales y el prime time de los medios de
comunicación, las travestis acudían a la TV para popularizar su demanda. Lohana
se diferenció de la estrategia mediática y construyó alianzas políticas en otro
sentido. Por ello, tras la sanción del nuevo Código de Convivencia Urbana en
1998 que dejó sin efecto los edictos, Lohana profundizó su activismo y fue
progresivamente acercándose a las asambleas feministas, espacios académicos
como el Grupo de Política Sexual (GPS) y a Madres de Plaza de Mayo.
Otras
de sus alianzas fundamentales se dieron a través de los partidos de izquierda,
por lo que en 1999 consiguió ser contratada como asesora del diputado Patricio
Echegaray, del Partido Comunista. A través de la editorial de las Madres de
Plaza de Mayo en 2005 Lohana Berkins y Josefina Fernández publicaron La Gesta
del Nombre Propio, primer informe sobre la situación de la comunidad travesti/trans
en la Argentina. En 2007 publicó Cumbia, copeteo y lágrimas y participó de la
revista El Teje, un proyecto editorial dirigido por Marlene Wayar con el apoyo
del Centro Cultural Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. También
en 2007 gestionó la creación de la Cooperativa Textil Nadia Echazú, un proyecto
de inclusión laboral para travestis y trans.
En
2011, tomó parte en la fundación del primer colegio secundario para personas
trans, el Bachillerato Mocha Celis. Definitivamente, este entramado de alianzas
fue clave para la proyección política de Lohana y para la conquista de la Ley
de Identidad de Género (LIG) en 2012. Fiel a su estrategia, Lohana impulsó la
creación del Frente por la Identidad de Género, un espacio que articulaba grupos
gays, travestis, trans y demás aliados. Desde este espacio, se impulsó un
proyecto de Ley de Identidad de Género que hiciera frente al presentado por la
Federación Argentina LGBT (FALGBT).
Mientras
el proyecto de la FALGBT contemplaba exigencias de estabilidad y permanencia en
el género, el proyecto del Frente impulsó la noción de autopercepción y apostó
por la accesibilidad a la salud trans, como una parte central e indivisible del
derecho a la identidad. La conquista de la LIG en 2012 terminó de coronar la
estrategia política de Lohana Berkins y sirvió de impulso para las demandas por
el derecho al empleo, la educación y la salud para la población travesti/trans.
Ley de Identidad de Género y
Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, una década de políticas públicas
(2012-2022)
La
posibilidad de acceder a documentos que consignen la identidad autopercibida
representó el acceso de las personas travestis y trans a la ciudadanía. Esta
clave de “ciudadanía trans” es el eje gravitante de la última década de avances
normativos y conquistas políticas. Las coaliciones tejidas por Lohana Berkins
se profundizaron durante este período y se consolidó la idea de que los
derechos trans son derechos humanos y, por ende, deben ser atendidos por el
conjunto de la sociedad. La participación travesti/trans en los feminismos se
incrementó, aunque siguen existiendo resistencias desde los sectores
conservadores.
También
las travestis se plegaron a los espacios de organización piquetera, los
movimientos sociales y de trabajadores. Maite Amaya, activista travesti
cordobesa, participó en la Federación de Organizaciones de Base (FOB),
encarnando una voz anárquica y crítica sobre las prácticas machistas de las
organizaciones políticas obreras y los feminismos. Diana Sacayán fundó el
Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, desde el cual impulsó proyectos
de inclusión para la población LGBT de las villas y barrios populares del
distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Lohana
Berkins profundizó su participación en la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, al extender la discusión sobre el aborto al
campo de las autonomías corporales y el derecho a la autodeterminación. El
acceso al trabajo, la salud y la educación fueron los temas principales en la
agenda del activismo travesti/trans luego de la sanción de la LIG. Lohana
Berkins y Diana Sacayán impulsaron proyectos de inclusión laboral trans, con la
consigna del “derecho al traVajo”. En 2015, se votó en la provincia de Buenos
Aires una ley que estableció el 1% de cupo en la administración pública.
Muchas
universidades y organismos públicos establecieron cupos similares en sus
jurisdicciones. En el ámbito de la salud, se produjeron intensas disputas por
la efectiva implementación del art. 11 de la LIG donde se establece que los
tratamientos hormonales y quirúrgicos para el desarrollo personal de las
personas trans debe estar garantizado en el sistema público de salud. Desde
2015 en adelante, se inauguraron dispositivos específicos para la atención de
la población trans, a veces denominados “consultorios amigables” y se
redactaron desde el Ministerio de Salud guías y recomendaciones.
Desde
los espacios activistas de travestis, transmasculinidades y personas no
binarias, especialmente en CABA, se realizaron asambleas para reclamar los
faltantes de hormonas durante la gestión macrista y se creó en 2018 el
Recursero Trans, un sitio web donde se sistematizan colectivamente los espacios
de atención de la salud trans. Con Nombre Propio. En 2017, Marlene Wayar
presentó el proyecto “Reconocer Es Reparar’’, una iniciativa legislativa orientada
a obligar al Estado argentino a reconocer su responsabilidad por los crímenes y
delitos cometidos contra las personas travestis y trans durante la dictadura
militar y la democracia.
Partiendo
de la figura del genocidio, Marlene propuso la noción de “travesticidio” como
una forma particular de exterminio estatal orientado contra las identidades
sexuales disidentes. En 2012 y 2014, la legisladora porteña María Rachid había
presentado proyectos en este mismo sentido, pero obtuvo el rechazo de la sociedad
y los medios de comunicación. En línea con los reclamos por la reparación
histórica, en 2014 se fundó el Archivo de la Memoria Trans. La agitación social
en torno al debate legislativo del derecho al aborto en 2018 convocó a la
discusión pública sobre el sujeto del aborto, esto evidenció que las mujeres
cis no son las únicas que abortan.
Organizaciones
como Putos Mal y el Frente de Transmasculinidades (FTM) intervinieron en los
debates para exigir que el derecho al aborto considere a los varones trans.
También desde Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto se
intervino para desarticular el sujeto mujer como único cuerpo gestante. Estos
debates dieron sustento a la profundización de la militancia transmasculina y
no binaria. Eugenio Talbot Wright, Blas Radi, Mauro Cabral y otros activistas
establecieron bases teóricas y programáticas para los activismos
transmasculinos del presente. En 2020, se creó dentro del gobierno nacional el
Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y se sancionó el Decreto
Presidencial N° 721/2020 que estableció el cupo laboral trans del 1% en la
administración pública nacional.
El
24 de junio de 2021, las Cámaras legislativas aprobaron la Ley N° 27636 de
Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros
“Diana Sacayán-Lohana Berkins”. También en 2021 a través del Decreto
Presidencial N°476/21 se estableció una tercera categoría —señalada con la
letra X— para consignar el sexo en los documentos, se habilitó así la
posibilidad de registrar el género de una forma no binaria.
*
* *
Aún
nos debemos mayores discusiones teórico-metodológicas sobre las perspectivas de
la historia trans en la región. Este ensayo es un primer atisbo por poner en
una misma línea temporal un complejo conjunto de experiencias políticas.
Sin
embargo, quedan muchas partes de la trama abiertas, que deberán ser completadas
y profundizadas en futuras investigaciones. A esta nueva generación de investigadores
y científicos sociales nos compete la tarea de traducir la memoria en historia,
con todas las responsabilidades que atañen a esa misión. Tras tantos años de
haber sido narrada desde fuera de la comunidad travesti/trans, ha llegado el
tiempo de disputar la voz de la historia y recuperar la potencia de un enorme
universo de prácticas, experiencias y emociones que aún permanecen sumergidas
bajo las aguas del cisexismo académico.
Graciasss/revistampd.mpdefensa.gob.ar/HistoriadelactivismotravestitransenlaArgentinaMarceButierrez.pdf
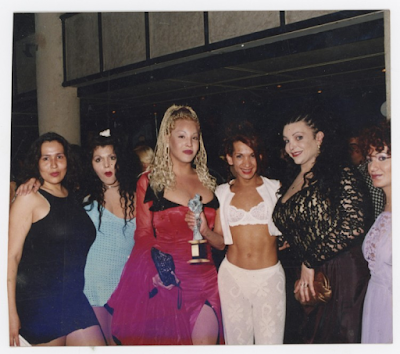
Comentarios
Publicar un comentario